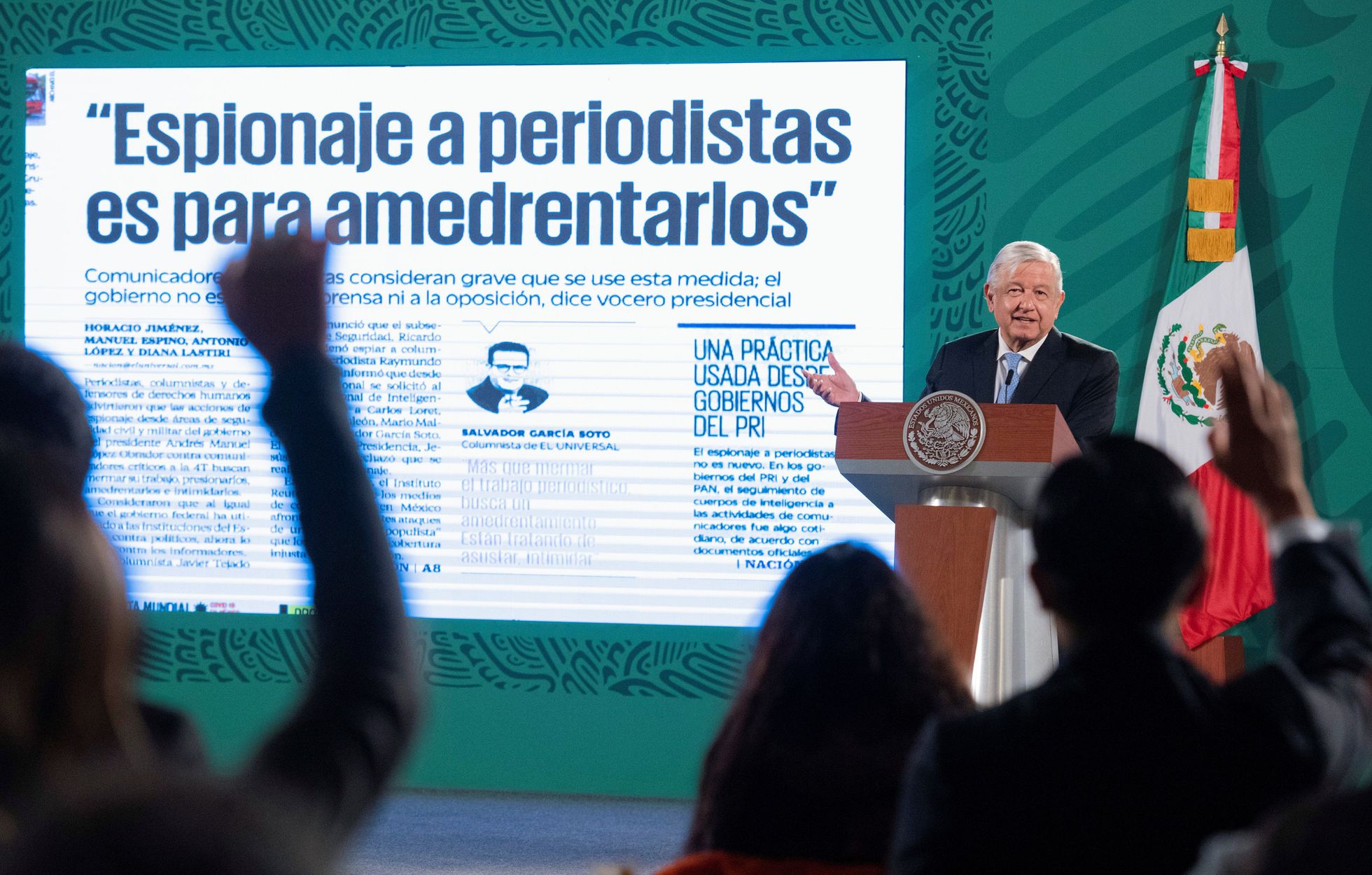Por Lidia Medina Lozano
Es innegable que las primeras imágenes captadas por los hermanos Lumiére en el siglo XIX capturaron el movimiento de los cuerpos en el espacio, la ciudad comenzó como la protagonista, por ello el cinematógrafo desde sus comienzos fue visto principalmente por los espectadores de las grandes urbes. El habitante atónito ante la imagen en movimiento reconocía en una pantalla las calles, plazas y edificios franceses, como hoy nos asombramos al identificar en una película algún sitio o ciudad que forma parte de nuestro diario vivir. (Quiroz 2004: 224) Esto mismo ocurrió en México con la llegada del cinematógrafo a finales del siglo XIX cuando comienzan a construirse las primeras salas de cine. El desarrollo del cine mexicano será a finales de la década de los treinta, el llamado “Cine de Oro mexicano” generó una centena de películas donde la ciudad será mostrada como escenario, personaje importante y protagonista. (González Monclús 2008: 90) Durante este tiempo los creadores de películas mexicanas encontraron en el aparente desarrollo del país, un marco ideal para exponer a la metrópoli como tema central en el desarrollo narrativo.
Por un lado, se mostraba la capital cosmopolita y glamourosa, fruto de la inversión y el desarrollo y, por otro lado, el de la periferia y los barrios marginados, el tugurio y la vecindad; ámbitos de la esencia del nuevo México que se proyectaba. (Tuñón 1992: 193) En algunos casos los escenarios acartonados, arquitecturas de estudio o escenarios reales fueron las formas creativas para exponer la ciudad. Ejemplos variados podemos mencionar de películas que destacaron en ésta época y que utilizaron el paisaje urbano como: Del brazo y por la calle (1956) de Juan Bustillo Oro; donde se muestra el barrio miserable de Nonoalco en el Distrito Federal; Vagabunda (1950) de Miguel Morayta en que se aborda los contrastes sociales en las grandes capitales; Dos mundos y un amor (1954) de Alfredo Cremena muestra la historia de una pareja en torno a la construcción de la torre Latinoamérica o Los Olvidados (1950) de Luis Buñuel que provocó gran polémica en la nueva burguesía mexicana por mostrar la vida marginada del barrio de Nonoalco. (Tuñón 1992: 193) De acuerdo a Julia Tuñón, “estas cintas inciden en la construcción imaginaria de la nación y ofrecen una guía para aceptar las transformaciones de la modernidad, pero también elementos para que el público pueda reconocerse en la tradición”. (Tuñón 2003: 129-144)
Las representaciones que sobre la ciudad se mostraban en el cine mexicano de oro no serán las mismas que las que se presentaron posteriormente. La decadencia del cine mexicano iniciada desde los años sesenta, tiene su ocaso con la filmografía realizada en los años ochenta, caracterizada por la pobreza de los argumentos y el abaratado costo de producción, aunque surgieron intentos por recuperar en pocos casos la filmografía nacional, los temas de la época fueron la migración hacia Estados Unidos, el narcotráfico y otros argumentos de carácter urbano. Destacan algunas cintas donde la ciudad será nuevamente el espacio escenográfico, tenemos el caso de El regreso de los perros callejeros (1980) de Gilberto Gazcón, que refleja la vida de un niño huérfano que crece con el mote de “perro” mostrando el ambiente callejero propio de las grandes capitales. El Mil usos (1983) de Roberto G. Rivera, una tragicomedia que plasma la existencia de numerosos campesinos quienes se ven en la penuria y la necesidad de migrar a las grandes urbes, como una crítica social y política al gobierno en turno. De género dramático e histórico destacó Rojo amanecer (1989) de Jorge Fons que narra la historia real de lo que aconteció en el movimiento estudiantil de 1968 en la ciudad de México. (Reyes García, 2017: 28)
A principios del siglo XXI la temática del cine mexicano propone temas tan variados como lo cotidiano, el existencialismo, la violencia urbana, la migración, la denuncia de la descomposición social y la corrupción del Estado. Destacan Amores perros (2000) de Alejandro González Iñárritu, tres historias cuyos personajes no se conocen pero que coinciden a partir de un accidente automovilístico mostrando el caos y la violencia de la gran ciudad. El documental H2OMX, (2013) de José Cohen y Lorenzo Hagerman tiene la intención de crear conciencia social entre los habitantes capitalinos al abordar el problema del agua en una de las capitales más pobladas del planeta como lo fue el Distrito Federal. (Reyes García, 2017: 28) Éstos son solo algunos ejemplos de una centena de películas que la filmografía mexicana ha realizado en la historia del cine nacional, y que ha logrado recuperar la metrópoli como el espacio para entretejer historias reales e imaginarias.