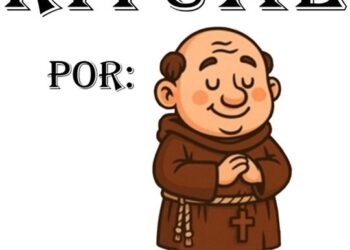Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
Durante años se nos explicó, con paciencia pedagógica y dedo acusador, que el problema del país se llamaba Poder Judicial Federal. Que ahí vivía la corrupción fina, la de traje oscuro y lenguaje técnico. Que jueces, magistrados y ministros formaban una casta dorada, ajena al pueblo, protegida por privilegios obscenos y decisiones incomprensibles. No impartían justicia, decían, se protegían entre ellos.
Por eso había que acabar con ese Poder Judicial. No reformarlo. No corregirlo. Acabarlo.
La promesa fue clara. Vendrían nuevos ministros, jueces y magistrados, ahora elegidos por el pueblo; gente distinta, incorruptible, sin vicios, sin pasado. Sin esa manía peligrosa de leer la Constitución antes de escuchar al poder. Se terminarían los lujos, la soberbia y la distancia. La justicia, ahora sí, bajaría a la calle.
Con ese discurso se justificó el derrumbe del modelo anterior. Y con ese mismo discurso llegamos al presente.
Por eso resulta tan revelador el episodio de las camionetas. Estrenan camionetas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las y los nueve ministros recibirían Jeep Grand Cherokee con precios que van de un millón a un millón setecientos mil pesos. Nada extravagante, dirán algunos; nada ilegal, dirán otros. Solo un pequeño detalle simbólico. Un gesto inoportuno. Un regalo de Reyes que llegó con factura pública.
No es el vehículo. Es el guion.
Porque durante años se insistió en que el problema eran los excesos del pasado. Y ahora, con ministros “del pueblo”, la escena no luce tan distinta. Cambiaron los nombres; cambió el método de llegada; cambió el discurso. Pero el símbolo es inquietantemente familiar.
Las explicaciones vinieron después, como siempre, seguridad, operatividad, funcionalidad, argumentos técnicos para una narrativa política que ya no alcanza. Porque cuando se construye una legitimidad basada en la pureza moral, cualquier gesto de comodidad pesa el doble. Y aquí no hay tecnicismo que alcance para borrar la imagen.
Pero mientras la conversación pública se entretenía con marcas, precios y fotografías, lo realmente importante avanzaba sin ruido, sin titulares, sin indignación viral.
El inicio formal de los procedimientos de evaluación para los nuevos titulares electos.
Presentado como un paso necesario. Técnico, responsable, se evaluarán conocimientos y competencias, incluidas las de carácter técnico, ético y profesional. El dictado y cumplimiento oportuno de resoluciones. La adecuada gestión de recursos humanos y materiales. La productividad del órgano jurisdiccional. La capacitación, el desarrollo profesional y la satisfacción de las personas usuarias del sistema de justicia.
Todo suena correcto. Demasiado correcto.
Muchos de estos jueces llegaron sin carrera judicial sólida, sin experiencia suficiente, algunos sin haber pasado por los filtros que antes se consideraban indispensables. Eso no es una opinión, es un hecho. Una evaluación bien hecha debería mostrarlo con claridad. Para eso, en teoría, sirven los exámenes.
El problema es otro, no es qué se evalúa, sino cómo se vive el proceso; porque cuando alguien llega sin experiencia, la evaluación deja de sentirse como una medición y empieza a sentirse como una instrucción. No tanto para saber si puede juzgar, sino para aprender cómo se espera que lo haga.
Durante años se nos dijo que había que destruir una casta dorada. Hoy lo que emerge no es una justicia más cercana, sino una justicia más cuidadosa de no incomodar. Más atenta a los gestos que a los principios. Más preocupada por durar que por decidir.
La paradoja es evidente. Se prometió un Poder Judicial del pueblo y se está construyendo un Poder Judicial disciplinado. Se prometió independencia moral y se entregó obediencia institucional. Las camionetas son solo la parte visible. Los exámenes, la parte estructural.
Al final, la pregunta no es quién maneja mejores vehículos, sino quién conduce la justicia. Y si el rumbo se define más por evaluaciones silenciosas que por la Constitución, entonces el problema nunca fue la casta, fue el relevo. Y eso, aunque no se diga, siempre termina pagándolo alguien más.