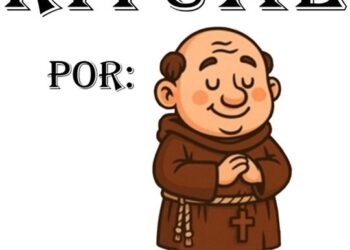Por Isabel Terán
Es bien sabido que la historia de la literatura mexicana se escribió, en su forma canónica, en el siglo XIX. Es decir, los críticos literarios decimonónicos fueron los que a través del filtro de sus intereses ideológicos y políticos, y de sus gustos estéticos, orientados en su mayor parte por la poética neoclásica y posteriormente romántica, establecieron quién era un “buen” literato o una “buena” obra literaria y nos legaron sus nombres inscritos en la historia “de bronce” de nuestra patria.
Entre los autores privilegiados que consiguieron pasar esos filtros se encuentra José Joaquín Fernández de Lizardi (1776-1827), quien vivió y escribió en el ocaso del mundo novohispano y en los albores del México independiente. Hombre prolífico en ideas y obras, para los críticos e ideólogos decimonónicos, Lizardi representa, dejando sus veleidosas ideas políticas aparte, a un luchador que vislumbraba con optimismo lo que sería una nueva patria: el México independiente. Su voluntad de educar al pueblo, de aceptar muchas de las progresistas ideas ilustradas que proponían una nueva forma de gobierno y de sociedad basada en el bien común y en nuevos valores morales y civiles desde una perspectiva laica, coincidían perfectamente con el proyecto de nación que tanto liberales como conservadores soñaban para el recién emancipado país.
Es por eso que en las historias de la literatura mexicana Fernández de Lizardi es reconocido como el padre de la novela moderna con su señera obra El Periquillo Sarniento, el paladín del periodismo cultural y político con sus múltiples publicaciones periódicas, entre ellas la que le valió su apodo de El Pensador mexicano; el pintor del costumbrismo patrio y el lingüista que dejó testimonio del habla popular y coloquial, el intelectual que se educó a sí mismo, el moralista que trató de instruir a sus lectores sobre el nuevo papel social del “ciudadano”, y el escritor incomprendido por los literatos de su época, porque, profesionalizando por primera vez este oficio, se atrevió a vivir de él sin que la escritura fuera una actividad secundaria en su vida.
En estas mismas historias de la literatura, la imagen de Lizardi es la de un autor que se convirtió en un líder de opinión a través de sus escritos, los cuales tuvieron una amplia difusión y recepción principalmente entre el pueblo, que aunque mayormente analfabeto, gozaba y aprendía de sus obras a través de la lectura en voz alta de quienes sí sabían leer en tertulias y reuniones informales.
Y esta imagen del Pensador mexicano es la que ha pervivido hasta nuestros días, a pesar de que desde mediados del siglo XX los investigadores literarios se han preocupado por estudiar más a fondo la literatura novohispana y de poner en duda los juicios de los críticos decimonónicos, a la par que han rescatado obras que por entonces se desconocían, contando hoy con un panorama mucho más amplio y preciso de la producción literaria virreinal que ofrece una situación muy distinta a la plasmada por los historiadores del siglo XIX. Sin embargo, los frutos de estos esfuerzos suelen quedarse en escritos para académicos que difícilmente llegan al gran público.
Un ejemplo de cómo esta imagen tradicional queda en entredicho a partir de nuevos conocimientos es el caso de un descubrimiento documental, el cual pese a que no habla de literatura ni específicamente de Fernández de Lizardi, plantea a los investigadores literarios una nueva perspectiva sobre la recepción de su obra que pone en crisis esa imagen decimonónica que hemos descrito.
La investigadora norteamericana Linda Arnold descubrió hace algunos años en el Archivo General de la Nación un expediente con una disputa mercantil que se dirimió en 1820 entre el impresor Alejandro Valdés y un personaje prácticamente desconocido de nombre José Manuel Palomino. Valdés se queja de haber impreso el segundo tomo de la novela La Quijotita y su prima de Lizardi, y Palomino, que había firmado como fiador de éste un pagaré comprometiéndose a liquidar el monto de la impresión en caso de que Lizardi no lo hiciera, se defiende argumentando que Valdés tendría que demandar al Pensador mexicano y no a él, dado que era el primer deudor obligado.
Para comprender mejor esta situación hay que explicar que durante el virreinato hubo varias estrategias para costear la impresión de un libro: una era mediante el mecenazgo, es decir, el autor de una obra conseguía un patrocinador que pagara la impresión a cambio de ejemplares para él y sus amigos y de una apologética dedicatoria que agradecía su generosidad; otra, que se implementó ya bien entrado el siglo XVIII, era mediante el sistema de suscripción: el autor de una obra anunciaba de qué se trataba y cómo sería impresa y encuadernada en una publicación periódica, aclarando que para imprimirla necesitaba un número determinado de interesados a los que se les solicitaba el pago por adelantado de su ejemplar; por último, estaba la que al parecer utilizó Fernández de Lizardi en el caso de La Quijotita y su prima. Esta estrategia consistía en solicitar a un impresor que costeara la impresión de una obra a cuenta de las ganancias de su venta, para lo cual se necesitaba, como en el caso aquí descrito, un aval por si la obra no llegara a venderse como se esperaba.
Y es precisamente esto lo que al parecer sucedió: Lizardi contaba con repetir el éxito de su primera novela, lo cual no resultó así, de modo que el impresor buscaba recuperar su inversión, no de Lizardi, a quien considera insolvente, sino de Palomino, que contaba con suficientes bienes como para responder por la deuda según el inventario de sus posesiones recabado por la justicia. De hecho, el impresor ni siquiera quiere aceptar los ejemplares del segundo tomo de La Quijotita… (del que se hicieron 750 ejemplares) como pago de la inversión, pues sólo los considera útiles para “envolver azafrán” y no quiere que “se le apolillen en los estantes”, es decir, los considera invendibles por el poco interés mostrado por el público.
Estas declaraciones perdidas en un pleito mercantil ajeno a lo literario, ofrecen una perspectiva muy diferente a la que nos ofrecieron los críticos decimonónicos sobre la recepción de la obra de Lizardi entre sus contemporáneos, y por lo tanto nos lleva a cuestionar muchas otras de sus afirmaciones. Es posible, quizá, que El Pensador mexicano no fuera tan importante como líder de opinión, ni que sus obras tuvieran el impacto que se nos ha hecho creer para el cambio de mentalidad de los hombres de su época. Habrá que cotejar el nuevo conocimiento aportado por esta fuente con otras como para sustentar más esta nueva hipótesis.