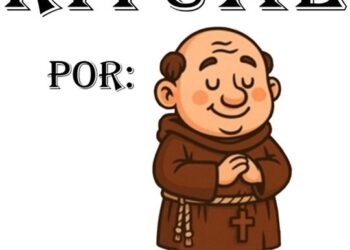Por Alberto Ortiz
A raíz de la revolución didáctica del siglo XX que modificó la teoría de los planes y programas de estudios para los diferentes niveles educativos, todas las actividades de la educación formal —e incluso algunas pertenecientes al currículum oculto— del proceso enseñanza aprendizaje están centradas en el alumno. Como toda pretensión de buena voluntad, el anterior postulado no ha sido, ni será, la única emisión teleológica en busca de construir una cultura superior cuyo eje sea la racionalidad.
La suscripción ideal de tal propuesta no hizo sino regresar al sujeto a un viejo anhelo: el sentido primordial que el Humanismo renacentista propuso para suplir las esferas metafísicas del imaginario religioso; lo cual, constituyó, para su tiempo, una definitiva separación del pensamiento dogmático trascendental. Así la idea de ser salvo por los propios medios iniciaría en la construcción ontológica del individuo, y cualquier otro factor externo, ya fuera Dios, destino, hado, o elección mística, sólo constituirían una herramienta para conseguir el objetivo final, es decir, la base metodológica de la trascendencia se modificó para responsabilizar al hombre de sus actos y, con el tiempo, prepararlo para enfrentar las crisis de las contradicciones entre los sistemas racionalistas y de fe.
La meta sigue siendo ideal y por lo tanto etérea, imposible. Que el hombre eduque al hombre, además del peso antitético convierte a la educación en una tautología incapaz de sobrellevar las respuestas a las preguntas básicas del proceso de transmisión del conocimiento, de tal modo que quién, para quién, cómo y con qué, quedan relegadas a simples funciones administrativas que constituyen texto, pero no acción, voluntad más que ejecución, discurso sin praxis. En este sentido, la universidad pública constituye un centro de esperanzas fallidas cuando su funcionalidad se revela principalmente mediante discurso y eslogan, cuando ya ha trazado sus límites y dependencias frente a los poderes políticos, cuando solapadamente renuncia a su identidad transformadora en aras de las carencias económicas, pues empieza y termina como institución, en otras palabras, medra como un complejo administrativo, físico y social de buena voluntad, que existe para justificarse a sí mismo, pero no para solucionar los dilemas de la apropiación de los significados del mundo a fin de construir en cada persona eso que llamamos educando.
E incluso, reconociendo a la universidad fallida, —en los tiempos que corren algunos intelectuales han develado esta triste circunstancia, lo cual ha dado pie a sendas propuestas de reforma— no hay garantía de que los esfuerzos de sinceridad analítica estén encaminados hacia la atención, beneficio y reivindicación del alumno. El sujeto universitario forma parte de un proceso de paradojas en el cual la metodología carece de sistematización, por lo tanto no merece llamarse tal; por otro lado el guía del aprendizaje es incapaz de notar la diferencia entre su propia educación y la formación integral del alumnado, debido a su preeminencia emocional y su falta de individualidad frente a la generación del conocimiento, hasta fungir más como un repetidor de saberes extraños que un generador conceptual, un promotor de inquietudes semióticas, al menos. Método y guía o promotor del aprendizaje tienen algo en común. La señalada buena voluntad.
El alumno universitario no se construye a través de dádivas e intenciones. Por la misma razón por la que la universidad pública no debe considerarse el abigarrado conjunto infraestructural que le da imagen, ni mucho menos el discurso justificador de su tránsito económico; tampoco el alumno representa una identidad hueca dentro de la cual hay que depositar las creencias empíricas de los docentes y luego someter a trámites burocráticos que le identifiquen o desaprueben como un número, parte de “credenciales foliadas”, “tasa de egresados”, “eficiencia terminal”, “tasa de titulación”, “certificados expedidos”, “títulos profesionales”, etc. A estas alturas de las discusiones sociológicas que miden el impacto de la pedagogía, ya está claro que ni la asistencia a las aulas ni el título universitario garantizan sabiduría, o edificación personal, o utilidad social, o felicidad. Sin embargo, en una especie de lucha obcecada contra la verdad abierta, los esfuerzos de las universidades públicas y privadas siguen encaminadas a esta burocracia de apariencias.
La educación en las universidades debería pertenecer a los alumnos, no a los docentes, no a la normatividad, no a los administradores. Si ellos son el eje de todas las pretensiones, fundamento y razón de la didáctica, entonces tanto la preeminencia sofocadora de las manías administrativas, como el cariz económico de las políticas nacionales, deben disminuir notoriamente su presencia al seno de las instituciones y permitir el crecimiento de la identidad personal, a tal grado que los alumnos sean reconocidos por sí mismos antes que por los directores, jefes, rectores, secretarios, y demás.
Imaginemos una universidad donde los títulos, las becas, los reconocimientos, los grados, las calificaciones y, en especial, las manipulaciones del conocimiento estén en manos de los alumnos. De tal modo que cualquier decisión en materia escolar sea al mismo tiempo una prueba de maduración personal, una experiencia ilustradora; dado que todas las decisiones importantes tomadas por los administradores actuales les afectan en gran medida a los alumnos. En muchos sentidos esto muestra la base de las anomalías universitarias ¿qué autoriza a un grupo de profesores, en acuerdo, cuando el mejor de los casos, a tomar decisiones que sólo conciernen a la vida intelectual y personal de los demás? Este formato actual ha resultado ser un absurdo, una contradicción al espíritu humanista que pretende proveer la universidad, y, sin embargo, ocurre hoy y ocurrirá mañana.
A grandes males, grandes remedios, es preciso abolir los sistemas obsoletos de administración dentro de las universidades. Desparecer la figura autoritaria de maestros y administradores, regresar al sentido primordial de la educación: el cambio volitivo individual. Que cada alumno sea su propio maestro y que la educación se construya entre pares, entre iguales, no entre diferentes. No hay nada que perder.
En última instancia, lo peor que pudiera suceder ya ha acontecido, la educación proveída por la universidad pública está generando serios cuestionamientos acerca de su propia inercia, a tal grado que pone en riesgo su continuidad. Es posible que no sobreviva a la presente crisis de credibilidad, acentuada por los desdenes de la tecnocracia nacional. En México, como en otros países, la educación pública no constituye un factor de cambio, sino un motivo de discusión que raya en vergüenza, desequilibrio e inequidad. Mientras tanto, la brecha entre aquellos que reciben educación de calidad, porque pueden pagarla, y los alumnos que abarrotan las aulas públicas para encontrar un predominio ofensivo de la burocracia y la necesidad económica, aumenta sin cesar. Paradójicamente, la solución sigue siendo la propia educación universitaria.