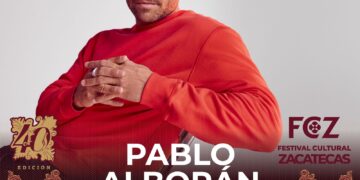DULCE MARÍA SAURI RIANCHO*
SemMéxico, Mérida, Yucatán. En las últimas semanas dos temas aparentemente inconexos han provocado reacciones sociales intensas: la prohibición de corridos tumbados con referencias al narcotráfico en algunos escenarios públicos, y la venta clandestina de comida chatarra por parte de escolares dentro de las instituciones educativas.
Uno pertenece al ámbito de la música popular; el otro, al de la alimentación infantil. Sin embargo, ambos comparten una raíz común: son manifestaciones de una cultura profundamente arraigada que entra en conflicto con regulaciones impulsadas desde el Estado. Más allá de lo anecdótico, estamos frente a un choque estructural entre la norma legal y la práctica cotidiana.
Antes de seguir adelante, estimad@s lectores, permítanme ofrecer una breve definición sobre “lo prohibido”, tanto en música como en alimentación. Los narcocorridos surgieron en las décadas de 1970 y 1980 en el norte de México —especialmente en estados como Sinaloa, Chihuahua y Durango— como una evolución del corrido tradicional. Mientras los corridos del siglo XIX y principios del XX narraban gestas heroicas, hazañas revolucionarias o tragedias rurales, los narcocorridos comenzaron a relatar la vida y obra de figuras del narcotráfico, en muchos casos idealizándolos como hombres valientes, astutos o “de palabra”.
Su auge coincidió con la expansión del narcotráfico como fenómeno económico y social, y con la creciente desconfianza hacia las instituciones del Estado. Al igual que los corridos revolucionarios, los narcocorridos funcionaron como una forma de narrar “la otra historia”: la que no aparecía en los discursos oficiales. Pero a diferencia de aquellos, dejaron de lado la causa colectiva y se centraron en la glorificación individual del poder, el dinero y la violencia.
Corridos tumbados y comida chatarra
El debate sobre los corridos “tumbados” —una versión contemporánea de estos relatos, con influencias del rap y el reguetón— se ha encendido tras la cancelación de conciertos, multas a recintos e investigaciones en contra de grupos que interpretan canciones con menciones explícitas a figuras del crimen organizado. La reacción oficial se ha justificado con el argumento de que estas expresiones musicales promueven la violencia, exaltan al narco y contribuyen a la normalización de estilos de vida delictivos. Por su parte, los defensores del género apelan a la libertad de expresión y sostienen que los corridos no crean la realidad: la narran.
En el ámbito de la alimentación, se considera comida chatarra a los alimentos y bebidas ultraprocesados, con bajo valor nutricional y alto contenido de azúcares, grasas saturadas, sal o “calorías vacías” (engordan, pero no nutren). En México, su venta está prohibida en escuelas primarias y secundarias desde 2010, como parte de una estrategia nacional contra la obesidad infantil. Entre los productos más comunes que entran en esta categoría están los refrescos y bebidas azucaradas, las papas fritas, pastelillos, dulces y botanas empaquetadas, así como galletas, cereales azucarados y productos horneados con grasa añadida.
Al reactivar con energía la prohibición supuestamente vigente desde hace 15 años, diversas escuelas del país han reportado que estudiantes llevan en sus mochilas productos como refrescos y botanas para venderlos entre sus compañeros. Lo que comenzó como una medida de salud pública para enfrentar la alarmante epidemia de obesidad infantil en México —una de las más altas del mundo— se ha convertido en una suerte de “mercado negro escolar”. Padres y madres que justifican a sus hijos, docentes que miran hacia otro lado, e incluso compañeros que celebran la rebeldía de quienes traen “lo que sí gusta” a niños y niñas.
Rechazo de la sociedad
Aunque en campos distintos, ambos fenómenos expresan una resistencia similar: el rechazo de una parte de la sociedad —niños, jóvenes, familias— a normas que perciben como ajenas, impuestas o desconectadas de su realidad. En ese sentido, tanto los corridos tumbados como la comida chatarra no son solo consumos, sino también símbolos de identidad, pertenencia y hasta de agencia frente a un sistema que no siempre ofrece alternativas dignas o deseables.
Más preocupante aún es que esta resistencia se reproduce en una cultura cívica que no valora el largo plazo ni siente el peso de las consecuencias futuras. En una sociedad donde prevalece la satisfacción inmediata, la norma sin convicción no solo fracasa: genera el efecto contrario. Lo prohibido se vuelve deseado, lo regulado se burla y lo sancionado se esquiva con ingenio. Las infancias y juventudes aprenden que la transgresión es parte del juego, y que la norma es un obstáculo más que un horizonte de convivencia común.
Este patrón no es nuevo. México ha mostrado históricamente una relación ambigua con la ley: respetarla cuando conviene, esquivarla cuando estorba. Pero cuando el Estado busca cambiar hábitos profundamente enraizados —como fumar, comer, cantar o vestir— sin construir legitimidad cultural, suele encontrarse con un muro social. En ese sentido, el paralelismo con el declive del consumo de cigarrillos en las últimas décadas es ilustrativo: solo funcionó cuando se combinó la restricción legal con campañas sostenidas, educación clara, narrativas emotivas y alternativas viables. No se prohibió fumar: se transformó el imaginario del fumador.
Eso es precisamente lo que falta hoy. La prohibición de corridos tumbados no ha venido acompañada de una reflexión cultural más amplia sobre las causas del narco como aspiración social. Tampoco la restricción de comida chatarra se ha traducido en una transformación efectiva de los entornos alimentarios escolares. En ambos casos, el Estado regula, pero no educa; impone, pero no transforma; prohíbe, pero no propone.
Más que buenas intenciones
Las políticas públicas necesitan más que buenas intenciones. Requieren diálogo con las culturas vivas, pedagogía social, construcción de comunidad. No basta con señalar que algo hace daño; es necesario generar las condiciones para que otra cosa sea deseada, accesible y valorada. Eso implica invertir en arte, en nutrición, en espacio público, en acompañamiento familiar. Implica también una política del ejemplo: gobiernos que no solo digan, sino que actúen coherentemente.
En el fondo, lo que está en juego no es si se canta o se come algo específico, sino si somos capaces de construir una ciudadanía que respete la norma porque la entiende, no porque la teme. Una ciudadanía que asuma las consecuencias de sus actos, aunque no sean inmediatas. Una ciudadanía que prefiera el cuidado al exceso, la salud al mercado, la decisión voluntaria a la imposición.
Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo corridos cantados con más fuerza tras cada intento de censura, y papitas vendidas con mayor astucia en cada rincón del recreo. No porque el Estado no tenga razón en sus preocupaciones, sino porque ha fallado en convertirlas en convicciones colectivas.
La cultura no se impone: se transforma desde dentro. Y eso, en México, sigue siendo la gran tarea pendiente.
*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán