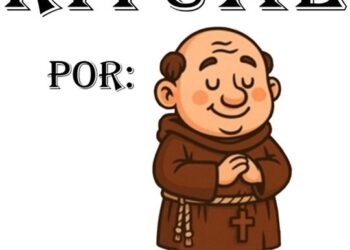Por Verónica Murillo Gallegos
Quienes pronto nos vimos obligados a abrir una cuenta de correo electrónico y a navegar por la web pese a que estudiamos una carrera universitaria y comenzamos trabajar en educación sin tener una computadora ni disponer de internet, hemos notado cómo progresivamente se fueron dando algunos cambios en la manera de ser y de actuar de las personas debido a este desarrollo tecnológico.
Esto es muy importante si consideramos con atención el antes y el después de internet, pues parecería que hablamos de dos generaciones separadas por un siglo y no, como es, por apenas un par de décadas o menos.
No me refiero al gusto por el espectáculo y la exposición personal que vemos cotidianamente, ni siquiera a la maravillosa rapidez con la que viaja la información. Hablo de la percepción que tenemos del mundo, de cómo las personas han cambiado su manera de pensar y de actuar debido a la de exposición a todos los recursos de una computadora, de una tablet o incluso de los últimos teléfonos celulares.
Escribir un texto “a mano” no es lo mismo que hacerlo por computadora o mediante un mensaje por chat, face book o whatsApp. Hacerlo mediante dispositivos electrónicos nos ofrece la ventaja de que no tenemos que pensar mucho en la ortografía: cualquier procesador de textos puede corregir nuestra escritura o sugerirnos palabras adecuadas para expresarnos.
Esto también han provocado que nos dé menos temor equivocarnos: no existe el problema de tener que reescribir una página completa por haber cometido un error en alguna parte del texto, insertamos o cambiamos lo que haga falta en el lugar indicado y ya.
A esto van unidos el descuido, la pereza y el automatismo: no nos vemos en la necesidad de aprender ortografía o de cuidar los errores de expresión o “dedazos” porque los dispositivos electrónicos los resaltan para que los veamos fácilmente y los modifiquemos (o de plano los corrige sin consultarnos); podemos además escribir líneas y líneas que quizá no sirvan para lo que nos hemos propuesto escribir sin el escrúpulo de que se nos acabe el papel o la tinta y, además, cuando por alguna razón el aparato electrónico no hace las cosas inmediatamente decimos que es muy lento aunque no hayamos esperado más de tres minutos para la ejecución de lo que hacemos.
Es quizá la percepción del tiempo lo que más ha cambiado. Hace un par de años pedí a un grupo de alumnos que leyera un fragmento de la República de Platón –aquella donde el filósofo critica a la sociedad y los hombres de su tiempo e imagina cómo sería una sociedad perfecta y cómo podría efectuarse– y entregara un pequeño resumen con algún comentario personal. Me sorprendió que la mayoría de ellos (aproximadamente diez jóvenes que rondaban los 20 años de edad) entendieron el texto como si todos los verbos que ahí había fueran afirmaciones en tiempo presente; parecía que no distinguían entre el “es”, “debería ser”, “podría ser”, “si hiciéramos tal cosa entonces sucedería…” o incluso “no estoy de acuerdo con que esto sea así”. Todo lo habían “leído” en términos de “Platón afirmó que tal cosa es así o sucede así”. Algún ejercicio hice con ellos para señalar la diferencia entre una y otra manera de decir, pero quedé desconcertada.
Al poco tiempo, en algún evento académico se hablaba la idea del tiempo en occidente (la línea pasado-presente-futuro) cuando una alumna dijo: “pero en la red ya se vive un eterno presente”. Entonces comprendí lo que sucedía con aquél grupo de jóvenes: en el presente todo es, pero malamente también lo hipotético, lo posible, lo deseable se reducía, en esa lógica, a un triste “es”.