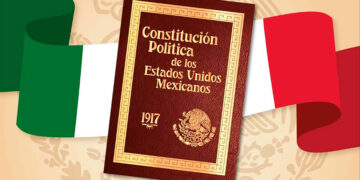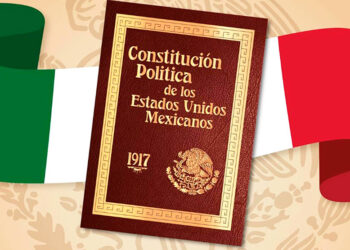Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez.
La historia mexicana tiene un talento innegable para repetir sus tragedias con disfraz de novedad. Antes era la “guerra contra el narco”, ahora es la “paz con militares”. Antes eran las porras de los viejos regímenes, ahora son los uniformes planchados de la Guardia Nacional. Cambian los nombres, se reciclan los discursos, pero las botas siguen marcando el paso sobre los derechos humanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum hereda la crisis de derechos humanos de su antecesor, como quien recibe una casa infestada de ratas y, en lugar de fumigar, decide criar serpientes para equilibrar el ecosistema. La solución oficial al crimen organizado ha sido darle al Ejército un poder tan absoluto que hasta los emperadores romanos se pondrían rojos de envidia.
Cifras hay para helar la sangre: más de 17 mil civiles detenidos por soldados en solo 8 meses de 2025, el uso de fuerza letal crecido 56 por ciento y la Guardia Nacional con más agresiones armadas que en todo su historial previo. Y mientras tanto, las fiscalías persiguen delitos con la eficacia de un perro de yeso. Impunidad casi total, tortura como herramienta “didáctica” y desapariciones que crecen como hongos en temporada de lluvias.
En paralelo, el Congreso decidió que el remedio a la desconfianza en jueces es destituirlos a todos y ponerlos a concursar en elecciones, como si la independencia judicial fuera una tómbola de feria. ONU y CIDH ya dijeron lo obvio: un juez que depende de votos es tan independiente como un mariachi que cobra por aplausos.
Pero lo que parece estadística lejana se siente aquí, en carne viva. En Zacatecas, la represión no se anuncia en boletines, se vive en las calles, hace falta recordar como los policías estatales golpearon a un automovilista o toletes descargados sobre ciudadanos en la feria, y la sensación creciente de que este gobierno que juró ser distinto resulta idéntico a sus predecesores en lo único que de verdad importa, la represión.
La moraleja es sencilla: en México se militarizó la seguridad pública sin declarar guerra y se normalizó la represión sin decretar dictadura. Y mientras tanto, todos callamos. Calla la Comisión de Derechos Humanos, calla la sociedad, callamos nosotros, como si el silencio fuera vacuna contra el abuso. Pero ya sabemos cómo termina esa receta: el que calla, otorga, y el que otorga, un día descubre que ya no le queda voz ni voto.
Al final, la ironía es grotesca. El Estado promete seguridad, pero lo único seguro es que, tarde o temprano, el tolete encuentra su camino.
La discusión no termina aquí. Sígueme en redes sociales como @Carlos Alvaradoy hagamos ruido donde otros prefieren silencio.