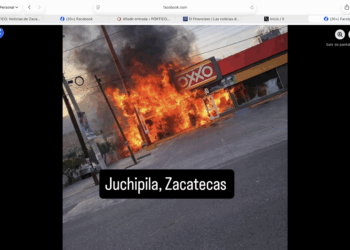Por Thomas Hillerkuss
Hacia 1530, en una pequeña villa del arzobispo de Toledo, nació un retoño de una familia de hijosdalgo empobrecida, llamado Antonio de Adrada. Desde pequeño buscó superarse, y de esta manera cursó la escuela hasta los catorce años de edad, cuando tomó la decisión de acompañar a don Francisco de Herrera, general de artillería, a Flandes y a Alemania, primero como paje y finalmente como soldado. En estos dominios lejanos luchó bajo mando del emperador Carlos V contra los ejércitos de los “heréticos y depravados” protestantes y luteranos. Por causas desconocidas, muy joven todavía, renunció a este servicio, regresó a su tierra natal de donde se trasladó a la cercana villa de Madrid, para solicitar licencia de viaje a las Indias Occidentales (América española). Pronto pudo embarcarse a Santo Domingo, de donde pasó a Honduras y Guatemala, en esta época, por su pobreza no exactamente tierras prometidas. Ahí logró integrarse a las oficinas de la Audiencia, con seguridad como escribiente.
En la ciudad de Guatemala le alcanzó su verdadero destino, por lo que en 1562 los magistrados lo enviaron a Guadalajara, en Nueva Galicia, para estudiar teología en el colegio local y en Pátzcuaro (probablemente con los jesuitas) con el fin de hacerse sacerdote diocesano. Se ordenó a fines de 1572 o principios de 1573. El nuevo obispo de Guadalajara, Lic. Francisco Gómez de Mendiola, antiguo oidor en esta ciudad, para estas fechas había descubierto en Antonio habilidades que eran resultado de sus extensas experiencias en el mundo y que a este prelado le parecían de mucho provecho. Por esta razón no le asignó alguna de sus alejadas parroquias sino lo mantuvo cerca, para enviarlo como su visitador a las “Minas ricas” de los Zacatecas, que se hallaban aquejadas por un gran desorden social y moral, con clérigos que se ocupaban más de sus propios negocios que del bienestar de las almas que tenían asignadas. La siguiente tarea fue más delicada todavía: como juez de comisión debía investigar las supuestas condiciones escandalosas que reinaban en varios partidos asignados a los franciscanos, ubicados entre Ameca y Zapotlán (Ciudad Guzmán). No obstante, Adrada en realidad no era más que un alfil, aunque muy fiel a su amo, a quien el prelado pretendía usar para su lucha contra estos religiosos por las feligresías más ricas de su obispado.
Las acusaciones fueron graves: conventos suntuosos e levantados con mano esclava de indios libres, testamentos manipulados a favor de la orden, amantes que radicaban con los mismos frailes en sus conventos, juegos de cartas con altas apuestas, atroces borracheras en cada residencia franciscana e innumerables personas muertas sin confesarse ya que los religiosos se negaron atender a los moribundos en sus hogares. Este expediente y otros más, no menos gravosos, el obispo los envió clandestinamente al Consejo de Indias, sin que éste ni el Rey en algún momento tomaran cartas en el asunto porque sabían de este tipo y otros conflictos parecidos en Indias cuyo trasfondo no era espiritual sino meramente financiero y de esta manera, poco apegados a los preceptos de la Iglesia.
Entretanto, según un proceso inquisitorial, Adrada había ido un paso más lejos todavía. En un noche con lluvias torrenciales, sobre un caballo negro cuyos ojos brillaban con rojo flamante, y disfrazada con un gran sombrero que no permitía ver su cara, una capa negra y con botas como solamente las usaban militares, se presentó en una pobre choza en Pátzcuaro, donde un mozo probaba bocado. Adrada sabía de la buena letra que este muchacho sabía plasmar sobre pergamino, y por eso le exigió redactar dos muy cortos mandamientos, mediante los cuales se ordenaba que dos franciscanos y un jesuita del occidente novohispana, inmediatamente se presentaran ante el Tribunal del Santo Oficio. Como era costumbre, no fue anotada la causa, pero el mismo personaje misterioso firmó ambos con “El inquisidor”, quien en este tiempo era el temido Dr. Pedro Moya de Contreras. Finalmente le lanzó al autor unas monedas, guardó ambos escrito en su moral y desapareció sin despedirse.
Temblando y llenos de miedo los tres “invitados” inmediatamente se presentaron en el portón del “Palacio Negro” en la ciudad de México, donde nadie pudo esconder su sorpresa. Fueron apartaos y el mismo tribunal les pidió no hablar con persona alguna del asunto, porque que se trataba de un delito de suma gravedad y no una simple mala broma, ya que ponía en duda la autoridad de su institución. Mediante meticulosas investigaciones en todo el virreinato, comparación de detalles característicos de la letra usada y la consulta de un sinfín de personas que enseñaban leer y escribir, finalmente un ya muy viejo jesuita de Pátzcuaro reconoció la grafía, guiando a los alguaciles del Tribunal con el sobremencionado mozo que había sido su discípulo y había sido cambiado su residencia a Toluca. Frente a tanto poder, éste confesó de inmediato relatando su experiencia con el hombre misterioso.
Los empleados del Santo Oficio siguieron su descripción y los indicios, y al cabo de algunas unas semanas en Guadalajara tomaron preso a Adrada, a quien llevaron en calidad de reo a las cárceles secretas de la Inquisición en la capital. Ahí le fue abierto proceso donde tuve que enfrentarse a las pruebas. Como era costumbre le ofrecieron clemencia en caso de confesar. Sin embargo, Adrada era hombre de carácter y ni siquiera sufriendo tres duras y largas sesiones de tortura aceptó culpa alguna. A los jueces, consultores y fiscal que formaban el tribunal colegiado, no les quedó de otra que votar la sentencia, como lo era la costumbre. Hubo empate porque incluso Moya de Contreras se declaró por su inocencia, pero faltaba el voto del fiscal, para el desempate. A nadie puede sorprender su voto: “culpable”. No obstante, las dudas no se desvanecieron, y de esta manera el castigo fue excepcionalmente leve: “destierro del arzobispado de México y de los obispados de Michoacán y Nueva Galicia, y guardar el secreto acerca de su caso”. La pista de Adrada se pierde con una solicitud del 26 de mayo de 1576, cuando mediante un escrito redactado en Malinalco (pueblo ubicado en el sur del actual Estado de México) pidió a los inquisidores dejarlo descansar por unas pocas semanas, antes de retomar su camino al destierro, para curarse una de sus muñecas que había sufrido daños durante el suplicio en la cámara de tortura.
A pesar de que el Renacimiento era una época en extremo violenta tanto en Europa como en América, no todo se manejaba sin ley, como se ve en este caso. Igualmente se refleja la larga distancia entre México y la corte en España que no en todos los casos era impedimento para que el rey Felipe II y sus consejeros se enteraran cuáles eran los desarrollos en estas nuevas tierras, para impedir que los grandes antagonistas en América usaran la potestad real para fines poco convenientes para el imperio.