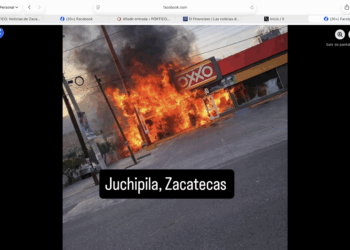Por Verónica Murillo Gallegos
¿Puede el lenguaje ejercer violencia sobre cualquiera de nosotros? Quizá la primera respuesta sería que tanto las “malas palabras” como el lenguaje soez son ofensivos porque por lo general expresan cosas negativas, pero si nos percatamos de que en nuestros días cualquiera puede decir lo que quiera (aunque sea por sentir que uno ejerce así su libertad o porque con ello se muestra “auténtico”, a veces en nombre de la libertad de expresión y a veces esgrimiendo una bandera democrática) y hoy es tan común y corriente usar “malas razones”, veremos que ese lenguaje ya casi nunca es agresivo, que casi ha quedado vacío de su significado original, se necesitan ciertas actitudes y tonos de voz para violentar a alguien con ese tipo de palabras; quizá por eso Anthony Burgess eligió crear un nuevo vocabulario que trasmitiera el alma violenta del protagonista de su Naranja mecánica.
Quizá alguien pensará que el lenguaje culto o el lenguaje técnico de alguna disciplina muy especial es negativo porque es excluyente, porque sólo unos pocos pueden entenderlo, porque estar en medio de una conversación que no se entiende o ante un escrito indescifrable produce angustia; pero difícilmente alguien perdería la salud por no comprender ese manual para armar una máquina o un artículo de física cuántica y, después de todo, ante un discurso culto incomprensible siempre está la posibilidad de hacer oídos sordos o, definitivamente, de contraponerse mediante el humor.
Alguna vez escuché a alguien hablar sobre la máxima violencia que implicaba, en aquellos años de conquista y expansión europea, cuando al tocar tierras africanas y americanas los ingleses, españoles y franceses cambiaban el nombre de los nativos y de sus lugares de origen. No entendí entonces el drama de quienes se vieron despojados de su identidad al cambiar de nombre. Dejar de ser, por ejemplo, Tecuichpo Ixcaxochitzin (Flor blanca) la hija de Moctezuma nacida en Tlacopan para pasar a ser Isabel de Moctezuma, nacida en la Nueva España. No se trataba de un sobrenombre, sino de un cambio completo de identidad: Tecuichpo fue obligada, como muchos otros, a adoptar la religión cristiana y a vivir una vida donde su ascendencia por medio de ella dio poder cada uno de los esposos que tuvo, hasta que por fin murió en España, donde todavía hay una casa que presume entre sus muchos apelativos el de Moctezuma.
Algunos escritores contemporáneos hablan también de la “opresión del lenguaje”. George Orwell denunció en su obra la política totalitaria que invertía de manera deliberada el significado de las palabras para implantar una memoria artificial: en su 1984, el ministerio de la verdad era precisamente el encargado de fabricar noticias, de cortar y pegar información e incluso de borrar del pasado a los personajes que en el presente debían desaparecer. No muy lejos se sitúa el lenguaje publicitario, complaciente, persuasivo, que nos vende un candidato político de la misma manera en que nos vende un jabón, como señala Herbert Marcuse, estandarizando el vocabulario y la sintaxis en un discurso que ya todos conocemos pero que no vemos cómo podría ser diferente. La violencia en estos casos es más sutil, pero también más efectiva. Es el lenguaje que engaña, que induce recuerdos y deseos, que vacía a las palabras de su significado: ya sabemos que, en el discurso, todos dicen que harán cosas buenas, en beneficio de los demás, para superar el atraso o hacer más fácil alguna actividad… aunque todos sepamos que nadie va a decir nunca lo contrario. Antes del silencio, esta es la peor violencia: la que miente por el deseo de engañar o la que dice falsedades simplemente por ignorancia. Aquí no le cambian el nombre a alguien: le cambian la percepción de toda la realidad. Después de todo, sin tabúes, sin memoria y sin inteligencia cualquiera puede decir cualquier cosa aunque decir mucho, aunque sea a gritos, no romperá la violencia del silencio.