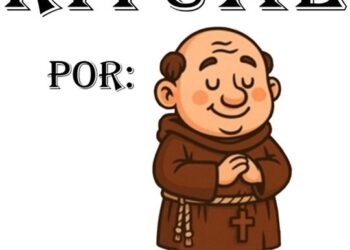Por Alberto Ortiz
Un elemento esencial del desarrollo cognitivo consiste en el incremento progresivo de la capacidad crítica. Parte de su evolución opera en el seno familiar, los ejemplos y formas de razonamiento que imitamos pueden construirla. También es importante que el contexto social posibilite caminos de análisis crítico, o en su defecto que el individuo los genere mediante el acuerdo gregario. Los objetivos generales de la educación básica pretenden formar individuos cuya práctica intelectual y vida cotidiana asuma esta cualidad humanística.
Pero no es sencillo ejercerla. Especialmente frente a los mitos nacionalistas y menos aún frente a las propias convicciones. Hoy en día enfrentamos acontecimientos que ponen en entredicho la identidad mexicana, cualquier cosa que esto signifique. El estado de guerra que enfrentamos diariamente y el escaso valor que concedemos a las emisiones culturales masivas muestran al mundo restante lo peor de la idiosincrasia nacional. Y no son las únicas versiones de nuestros defectos. Tampoco es que importe demasiado el “qué dirán” internacional.
El mundo puede sobrevivir sin México, otros producirán telebasura, otros traficarán drogas, otros trabajarán alquilando sus brazos. El asunto es que la trascendencia nos compete y exige aquí y ahora. Estamos obligados a pensar. ¿Qué hay en el morbo del exhibicionismo patético que lo promovemos tanto? ¿Es mejor aparecer en el escenario como personajes ridículos, malvados o indolentes que no figurar en el reparto mundial?
Considérense dos figurines que lanzamos constantemente a la crítica interna y externa: la violencia y la ridiculez. El primer aspecto está levantando un sitio bélico alrededor del ciudadano común y parece no terminar. La violencia brutal, instintiva y ofensiva ha cubierto los espacios operativos del ratero ocasional, el marihuano subrepticio, el celoso asesino, y el político voraz, pero también ha ido más allá, transformando el hecho violento en fenómeno maligno, borrando toda posibilidad de coherencia, Thomas de Quincy estaría estupefacto.
A estas alturas el genocidio violento mexicano presenta la dimensión caótica de la cacería de brujas (siglos XVI y XVII), de los campos de concentración alemanes, del destierro estepario soviético y de las matanzas gubernamentales de estudiantes. Existen claras equivalencias en formas, fines y significados alrededor del terror, pero no adjudicables a procesos religiosos o políticos, sino al dinero. La solución parece fácil de emitir, el reparto equitativo de la riqueza disminuiría el problema hasta hacerlo manejable. Como eso no va a pasar, esta absurda guerra, sin argumentos válidos ni objetivos insurgentes, continuará.
El segundo aspecto nos desnuda descaradamente, programas televisivos vinculados a la explotación del ridículo están de regreso, aunque en realidad siempre estuvieron presentes. Personas aparentemente normales se prestan para ser expuestos con tal de conseguir cinco minutos de fama en la caja idiotizante. Señoras de colonia apretujadas por la ignorancia lloran sus traumas infantiles, empleados eventuales se indignan ante la ineficacia del machismo, jóvenes marginados del mercado y la educación agreden a su familia, matrimonios por conveniencia confunden sus roles, madres renuncian a sus hijos, hombres niegan paternidades; de todo hay, el más inocente de los ejemplos televisados es culpable de dejarse victimizar, los más ingenuos confían en nefastos mesías irascibles, los menos probos son ofendidos en cadena nacional.
La actuación improvisada, el escándalo, la obscenidad, termina siendo un entramado falaz que muestra qué tan “desgraciados” somos los mexicanos. Cada caso parece estar protagonizado por personajes planos y dedicados a regodearse en su iniquidad, ante la iracunda o magnánima mirada, según convenga, de un juez omnipotente que todo lo resuelve o enreda por obra y gracia de la cámara. A diferencia de las miserias que el testigo hace y dice, el juez enuncia su moral ejemplar, su bondad extrema, su integridad a prueba. Cultura, identidad, tradición, creencia, nada de eso sirve, no hay análisis crítico de la sociedad, sino el ridículo, la exageración, el insulto, el desprecio. Reunidos actores y recursos técnicos, el resultado adquiere relevancia social, las reformas económicas y políticas pueden esperar, pero no el vilipendio al vecino.
Ambos aspectos están en televisión, educando, proclamando su sinsentido bajo el sistema del rating y la ganancia económica. Por otro lado pueden ser material de primera mano para reflexionar acerca del destino y la administración del país, pero los foros están amenazados o cerrados ante las urgencias de la sobrevivencia. El debate general tiene apenas unos cuantos interlocutores y sus argumentos no pueden competir contra la realidad brutal y la necesidad cotidianas. No hay pensamiento crítico con dolor o hambre.
Violencia ridícula y ridículo violento están normando el criterio de las nuevas generaciones. Ya los profesores de primaria pueden desgañitarse junto a Ausbel y Vigotski enseñando a discutir un tema en clase, la voz chillona de cualquier conductor de talk show que pronuncie mal el idioma o la manta colgada en el periférico con faltas de ortografía, conseguirán en los alumnos más aprendizaje significativo que todos sus planes didácticos,. Ellos no supieron que serían suplantados por la realidad maligna, sólo querían formar hombres críticos.