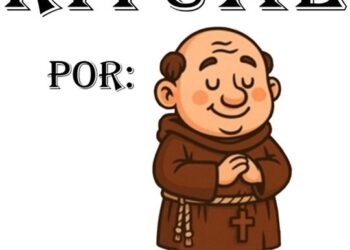Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
La libertad de expresión no está muriendo: está siendo asesinada. A golpes, a balazos, a decretos. A chismes de pasillo presidencial. A reformas disfrazadas de moral pública. Y mientras tanto, la ciudadanía duerme bajo la anestesia del TikTok y la narrativa de “todo va bien”.
Cada 3 de mayo, Naciones Unidas desempolva su calendario de buenas intenciones para recordarnos que sin libertad de prensa no hay democracia posible. Suena bonito. Como los discursos de graduación, los compromisos de campaña y los amparos que nadie cumple. Pero en México, este recordatorio tiene un sabor amargo, una ráfaga en la nuca y una esquela impresa en la sección de notas rojas.
Siete periodistas han sido asesinados en dos mil veinticuatro. Siete. Y no estamos en guerra (al menos no oficialmente, porque claro, aquí solo mueren los civiles). No estamos en dictadura (aunque a veces parezca que tenemos un gobierno alérgico a las preguntas difíciles). Y no estamos censurados (solo hay que pasar por el filtro de la mañanera, sobrevivir al linchamiento digital y rezar que no se activen los “otros datos”).
México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo sin estar en conflicto armado. Y el dato es tan absurdo que duele. Como duele saber que el 98% de los crímenes contra periodistas quedan impunes. Es decir, si matas a un periodista en México, las probabilidades de que acabes en la cárcel son tan bajas como las de que el Congreso lea una iniciativa antes de aprobarla.
Pero no se preocupen, que la preocupación institucional ya está en marcha: la solución no es proteger a los periodistas, sino controlar el internet. Desde el Legislativo, brillantes mentes democráticas proponen censurar redes sociales sin orden judicial. Todo muy moderno, muy 1984, de George Orwell, muy “para cuidar a los niños”… de la verdad.
Aquí, ser periodista es una amenaza. No para el país. Para el poder. Porque el periodista pregunta, investiga, expone, desentierra. Y escarbar en un país lleno de fosas —físicas y presupuestales— no solo es incómodo, es letal.
La libertad de expresión no está muriendo: está siendo asesinada. A golpes, a balazos, a decretos. A chismes de pasillo presidencial. A reformas disfrazadas de moral pública. Y mientras tanto, la ciudadanía duerme bajo la anestesia del TikTok y la narrativa de “todo va bien”.
Pero cuidado. Porque cuando se mata al periodismo, lo que sigue es la oscuridad. El silencio. El miedo. El dogma único. Y entonces ya no sabremos si lo que no se dice no existe… o si lo que no existe es el país.
Hoy matan periodistas. Mañana cerrarán redacciones. Y un día, tú vas a necesitar que alguien cuente tu historia. Pero ya no habrá nadie para escribirla… ni tinta, ni papel, ni libertad.