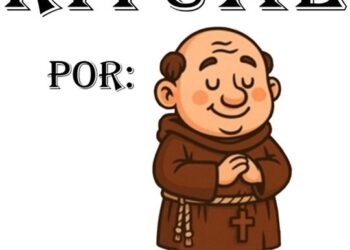Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
El 5 de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo soltó una frase que parecía escrita con tinta de fe: “Los mexicanos necesitamos, queremos, demandamos y merecemos, un sistema de justicia eficaz, queremos que la ley sea la norma real de nuestra convivencia.”
Yo, sinceramente, en ese entonces tenía preocupaciones más apremiantes, por ejemplo, que mis juguetes no quedaran en la calle, que me tocara anotar en la cascarita del recreo. No me pidan que me arrepienta de no haberme encadenado a las puertas de la Corte. Tenía unos cuantos años y apenas podía defender mi lonchera, mucho menos la Constitución.
La reforma del 94 creó un monstruo con dos cabezas: por un lado, el Consejo de la Judicatura Federal, que profesionalizó a jueces y magistrados (al menos en el papel, porque en México lo que se profesionaliza termina en burocracia). Por otro, una Suprema Corte que se vendió como independiente pero que nació con sello PRI y aroma a Los Pinos. Fue Zedillo quien metió a sus cercanos. ¿Independencia? Sí, pero después de 2003, cuando ya nadie lo podía regañar.
Los primeros años la Corte fue obediente, calladita y bien portada. Fox y Calderón todavía lidiaban con ministros que tenían la tarjeta de presentación del PRI bajo la manga. Y la independencia, como todo en México, llegó tarde, a empujones, cuando los poderes se fragmentaron y nadie mandaba lo suficiente como para silenciar al árbitro.
Pero cuidado, que el péndulo ahora pegó del otro lado. La “nueva Corte” que nos vende Morena terminó con la carrera judicial y encontró la fórmula mágica de la justicia: subcontratarla y enviar todo a los jueces y magistrados. En vez de resolver los mil quinientos asuntos pendientes, nuestros flamantes ministros prefieren giras, discursos y selfies con toga. La justicia ya no se dicta, se terceriza, se la mandamos a otro.
México, país surrealista, aquí la ley no ordena, adorna. La Constitución se usa como mantel para el banquete político. El reglamento de tránsito es decoración urbana, la sanción es anécdota y la corrupción es pasatiempo nacional. Obedecer es de ingenuos, incumplir es de vivos.
El problema no es solo la Corte que se va ni la que llega, sino que el Estado de derecho nunca llegó. Nunca cuajó. Se quedó como el mole sin pollo: pura salsa.
Moraleja: la toga no es disfraz de influencer ni la Constitución es folleto de campaña. Mientras no entendamos que la ley no se negocia, seguiremos en este país donde la justicia se pide por ventanilla, se cobra por debajo de la mesa y se entrega —cuando se entrega— en abonos chiquitos.
¿Te interesa conocer más casos donde la justicia llega tarde, mal y con pruebas ilegales? Sígueme en redes sociales como @Carlos Alvarado, donde la verdad no se edita y el derecho no se arrodilla.