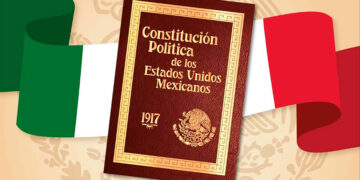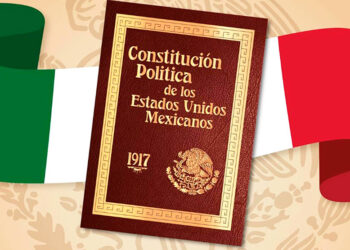Por Carlos Ernesto Alvarado Márquez
Hace más de dos siglos Hidalgo tocó la campana y gritó que México debía ser libre. Hoy nos reunimos en plazas iluminadas con fuegos artificiales para celebrar aquella gesta heroica, pero al mismo tiempo permitimos que a unas calles de distancia se silencie con empujones y patrullas a quienes gritan por sus desaparecidos. Qué ironía, festejar la independencia mientras amordazamos el derecho más elemental de un pueblo libre, el de protestar.
Las manifestaciones públicas son el espejo de la democracia. No siempre son alegres ni ordenadas, muchas veces son dolorosas y ruidosas, pero sin ellas la libertad se convierte en adorno. Algunos juristas incluso hablan de un derecho a la protesta social. Nuestra Constitución no lo menciona con todas sus letras, pero el andamiaje está ahí. La libertad de expresión en el artículo sexto protege la manifestación de ideas en espacios abiertos. El derecho de reunión en el artículo noveno ampara la protesta pacífica. Es decir, aunque no exista un precepto que diga de manera textual que tenemos derecho a protestar, los cimientos están en dos de los pilares más importantes de nuestra vida constitucional.
Además, no debemos olvidar que los derechos humanos reconocidos por México en tratados internacionales refuerzan esta protección. El artículo primero constitucional obliga a todas las autoridades a respetar, promover y garantizar los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Ahí encontramos la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la verdad y el derecho a la participación en los asuntos públicos. Todos forman parte del catálogo de libertades que permiten a cualquier persona manifestarse en la calle sin miedo a ser reprimida.
Esos derechos humanos son herencia directa de la independencia. No fueron dádivas de ningún gobierno en turno, son conquistas históricas que nos dieron patria. Cada vez que alguien se manifiesta ejerce el mismo impulso de autodeterminación que llevó a Hidalgo y a Morelos a desafiar al virreinato. Por eso reprimir a quienes protestan no solo es un abuso policial, es una afrenta al sentido mismo de la nación mexicana.
Si aceptamos que la independencia fue un grito contra el mal gobierno, no podemos negar que cada manta, cada consigna y cada tejido rojo colocado por las madres buscadoras en Zacatecas es el mismo grito actualizado. A ellas no las mueve la política de ocasión ni la búsqueda de reflectores, las mueve la ausencia de sus hijos. Y aun así, se les responde con la Fuerza de Reacción Inmediata que parece reaccionar de inmediato, pero contra las víctimas en lugar de los verdugos.
El gobernador celebró en su informe la reducción de homicidios, mientras afuera la policía rasgaba tejidos y escupía insultos a las madres. Morelos dijo que morir por la patria no era nada, pero vivir en un país donde reclamar justicia es motivo de agresión resulta demasiado.
La independencia que conmemoramos cada septiembre no puede reducirse a banderas en las ventanas ni a la campana de Dolores colgada en Palacio Nacional. Es independencia real cuando se respeta el derecho a disentir, a manifestarse, a ocupar el espacio público sin miedo a que te empujen, te insulten o te arranquen tu símbolo de duelo.
No basta con romper cadenas hace dos siglos si hoy permitimos que nos pongan mordazas invisibles. Defender el derecho a protestar es el verdadero grito de independencia que México necesita. Lo demás son fuegos artificiales que iluminan un instante y dejan más humo que libertad.
Los invito a seguirme en redes sociales como @Carlos Alvarado para continuar esta discusión sobre libertad, derechos humanos y el verdadero sentido de la independencia.